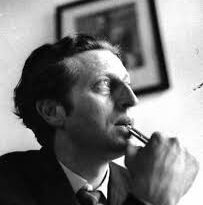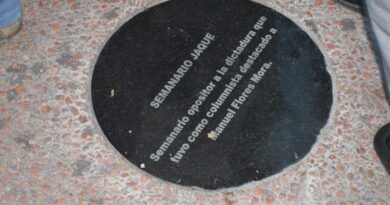Desarrollo, auge y caída del modelo económico batllista1920-1960
Miguel Lagrotta
La restauración económica europea en los años 50, impulsada principalmente por el Plan Marshall y la reconstrucción posterior a la Segunda Guerra Mundial, tuvo un impacto indirecto pero significativo en el desarrollo político y económico de Uruguay durante esa década. Se produjo una disminución de la demanda de exportaciones uruguayas. Uruguay dependía económicamente de las exportaciones de carne, lana y otros productos agropecuarios a Europa. Con la recuperación económica europea, muchos países comenzaron a proteger sus mercados agrícolas y a fomentar la producción local, reduciendo la demanda de productos uruguayos.
PRESIÓN SOBRE EL MODELO BATLLISTA El modelo de “Estado de Bienestar” impulsado por el batllismo se basó en la industrialización por sustitución de importaciones y con altos niveles de gasto público. La caída en los ingresos por exportaciones redujo la capacidad del Estado para mantener subsidios y empleo público, generando tensiones políticas.
Lo mencionado anteriormente produjo inestabilidad política y polarización, la crisis económica derivada de la menor demanda europea contribuyó al desgaste de los gobiernos del Partido Colorado. Las críticas desde la oposición sobre todo del Partido Nacional y sectores rurales que acusaron al gobierno de muy mala gestión económica.
A fines de los años 50, comenzaron a aparecer tensiones sociales y protestas, que anticiparon la mayor inestabilidad de la década de 1960. Al reducirse el comercio con Europa, Uruguay buscó nuevos mercados, acercándonos a Estados Unidos y a países latinoamericanos. Por lo tanto esto influyó en la política exterior uruguaya, que comenzó a alinearse más con los intereses estadounidenses durante la Guerra Fría.
En los años 30, en simultáneo con la crisis de 1929, el Poder Ejecutivo en nuestro país estaba organizado en un Consejo Nacional de Administración. Estaba determinado por la constitución de 1918 y en la realidad estaba controlado por el sector batllista del Partido Colorado y por un grupo minoritario del Partido Nacional.
Las medidas que se tomaron fueron determinadas por la situación de crisis mundial, las urgencias de corto plazo, sin embargo, no ocultaron el proyecto industrialista del Partido Colorado planteado por el proyecto económico del batllismo.
Este enfoque industrialista se va a mantener como política hasta mediados de la década de 1950. Esta política buscaba equilibrar la situación interna con énfasis en el empleo y en los salarios. Esto era esencial para mantener la política social del batllismo.
Lógicamente las primeras medidas apuntaron a controlar el mercado de divisas, el manejo de las tarifas de aduana a los productos importados.
Dentro del modelo batllista de desarrollo estaba la nacionalización de empresas e industrias. El punto más fuerte con un claro concepto de soberanía fue la creación de ANCAP, con el monopolio del proceso de refinación del petróleo, la producción de alcoholes y de cemento. Además, se le otorgó a la UTE el monopolio de las telecomunicaciones y la potestad de comprar las empresas del rubro. Nuestra moneda estaba sobrevaluada a finales de la década de1920 de la mano del influjo de los prestamos estadounidenses.
Esta situación se detiene abruptamente con el advenimiento de la crisis mundial de 1929. Se produce una devaluación grande que alcanzó el 65%, esto originó simultáneamente especulación e incertidumbre. La respuesta estatal fue la implementación de la compra y venta de divisas por parte del BROU que se va a encargar de fijarle los precios. Esta política generó malestar en los exportadores y casi de inmediato comenzó a desarrollarse un mercado paralelo.
La solución que encontró el Poder Ejecutivo fue implementar diferentes tipos de cambio para compensar con diferencia de cambio los desequilibrios. En 1932 se tomó la decisión de no pagar la deuda externa. Un año antes se había prohibido importar artículos suntuarios y todos los que compitieran con la producción nacional.
Las tarifas de importación se aumentan de 31% a 48%.
Las divisas se van a asignar prioritariamente al pago de la duda pública, los combustibles, las materias primas e insumos del Estado.
También para la compra de maquinaria y equipos para empresas que brindaran servicios públicos y sobre todo para el desarrollo industrias que generasen empleos. Se aumentó la contribución inmobiliaria, las tarifas públicas, el tabaco y el alcohol.
En el aspecto político se va a desarrollar el golpe de Estado herrero/terrista. La dictadura de Terra claramente expresaba los intereses de sectores ganaderos, de grandes comerciantes, del capital extranjero. El ministro Charlone, representaba los intereses agropecuarios y sostenía a viva voz que la moneda no sería revaluada hasta que se le hubiese devuelto al campo lo que se la había expropiado mediante el control de tipo de cambio.
La política cambiaria de la dictadura de Terra usó los instrumentos existentes, pero cambiando los beneficiarios. Las industrias que trabajaban materias primas nacionales se vieron favorecidas por precios bajos de los insumos, con el trabajo doméstico y fueron las vías de salida a la producción agraria. En 1935 se produce el “revalúo” palabra que quedará en el uso popular como sinónimo de algo turbio. Se valorizó el oro y la plata frente a importantes monedas y se duplicó su valor en pesos uruguayos. Con este proceso el gobierno inicia una etapa de emisión monetaria, pero sin alterar el valor del peso.
Los recursos obtenidos se utilizaron para licuar las deudas del agro y financiar diferentes actividades del Estado.
Los perjudicados fueron los sectores de ingresos fijos. En los finales de la década de 1930, los precios internacionales y las ventas al exterior se fueron normalizando. La consecuencia, además, fue la revalorización de nuestra moneda,
En 1937, se produce una devaluación del 60%. La brecha del tipo de cambio fue de hasta 25%. Este mecanismo se afirma mediante la Ley de Contralor de exportaciones e Importaciones en 1941. La situación internacional era de guerra mundial.
Esta ley desarrolló un sistema con diferentes tipos de cambio para diferentes tipos de bienes con el solo objetivo de realizar una industrialización exportadora y para abastecer el mercado interno. El objetivo era abaratar la importación de bienes de capital y materias primas, cerrando el acceso a los bienes competitivos. Además, se trataba de no exportar materias primas sin procesar. El resultado fue positivo logrando captar una gran cantidad de recursos debido al alto precios de los commodities en el marco de la recuperación europea de posguerra. Hubo, además un fuerte impulso determinando por el desenlace de la Guerra de Corea.
En buen romance hubo una década de crecimiento muy fuerte y con excedente importante que permitieron desarrollar un conjunto de subsistemas agroindustriales. El ejemplo típico fue el Fondo de Compensación Ganadera que determinaba precios razonables a los productores, subvencionar la industria frigorífica, y salarios relativamente altos con la tranquilidad del suministro cárnico al mercado interno. Siguiendo el pensamiento social del batllismo comienzan a desarrollarse interesantes políticas laborales. En forma unánime se aprueba en 1943 la Ley de Consejos de Salarios que establecía ámbitos tripartitos de negociación salarial y laboral. A partir de acá se consolida el desarrollo del sindicalismo. Los salarios reales crecían gracias a la expansión del empleo, el aumento de la productividad se logró gracias a la subvención de importación de maquinarias y la redistribución del capital se lograba a través de los salarios. Se expandió la seguridad social, se aplica las asignaciones familiares, la salud materno-infantil, la alimentación mediante el INDA y comienza a aplicarse los seguros de desempleo. La protección industria fue total, pero los industriales no acompañaron el proceso con la innovación tecnológica y mejora de los procedimientos. En 1955 los precios de las materias primas y de los alimentos comienzan a caer debido al renacimiento del agro europeo y a las rondas del GATT que tendían a liberalizar el comercio mundial de manufacturas. Los productos protegidos para cuidar el desarrollo europeo fueron los que provenían de climas templados, esta situación destruye el modelo uruguayo, fue el fin del proceso industrializador y el inicio de una larga etapa de estancamiento.
Conclusión
La recuperación económica europea en los años 50 debilitó el modelo económico batllista, basado en exportaciones agropecuarias, y aceleró las tensiones políticas internas. Aunque no fue el único factor, contribuyó al desgaste del sistema político bipartidista, la perdida política del gobierno y contribuyó al aumento de la inestabilidad que caracterizaría a Uruguay en las décadas siguientes.
Ver: Finch, H. (1981). A Political Economy of Uruguay since 1870. Macmillan. Nahum, B. (1994). Historia económica del Uruguay (Vol. 3). Ediciones de la Banda Oriental. Oddone, J. A. (1967). La economía del Uruguay en la posguerra (1945-1965). Universidad de la República. Millot, J., & Bertino, M. (1996). Historia económica del Uruguay (Tomo II). Fundación de Cultura Universitaria. Bertola, L. (2005). A 50 años de la crisis estructural uruguaya: Una reflexión sobre sus causas y consecuencias. Revista de Historia Económica, 23(2), 243-277. Bértola, L., & Porcile, G. (2006). Uruguay y la globalización: Lecciones de una experiencia temprana. Revista de la CEPAL, 88, 55-74.