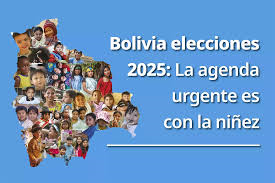SOBRE (la necesidad) de HÉROES.
Hugo Machín Fajardo
El Cid Campeador (¿1048? -1099) es héroe de España, protagonista del poema épico funda-cional de la literatura hispánica, devotamente cristianizado post mortem por los monjes del monasterio de Cardeña; graduado de vasallo leal, según el «Cantar del Mio Cid», escrito a medio siglo de su fallecimiento, y del triunfo logrado «después de muerto» sobre los moros.
En realidad, El Cid, que en árabe quiere decir «el Señor», —lo de Campeador significaba ga-nador de batallas campales— fue un mercenario.
Durante años mató cristianos cruelmente enfrentados en disputas territoriales en lo que hoy llamaríamos guerras civiles —castellanos contra aragoneses— ; puso la Tizona al servicio del rey moro de Toledo contra el rey castellano cristiano; y tuvo diferentes empleos al servicio de moros y cristianos, a lo largo de su vida guerrera.
«Con brutalidad y sin piedad destruyó estas regiones, animado por un impulso destructivo e irreligioso» puede leerse en una crónica, considerada equilibrada, la Historia Roderici de 1190, referida a Rodrigo Díaz de Vivar. Llegó a ordenar quemar vivo al rey moro de Valencia Ibn Ŷaḥḥāf antiguo patrón suyo.
En las fuentes árabes se lo califica generalmente de «tirano, traidor», «maldito» «perro enemi-go», sin desconocer su capacidad bélica.
«Más malo que Artigas». Durante décadas del siglo XIX en el actual Uruguay la expresión «más malo que Artigas» fue sinónimo de crueldad, en recuerdo de lo actuado por José Artigas entre 1811y 1820 en la entonces denominada Banda Oriental. Memoria parcial, como toda me-moria histórica, de una porción de criollos para quienes Artigas y su ejército, mayormente con-formando por sectores populares rurales, junto a negros libertos y guaraníes de las Misiones, representó un despropósito en el calculado enfrentamiento de la clase dirigente criolla al Impe-rio español.
Sabido es que el 25 de Mayo de 1810 bonaerense no fue un arranque independentista per se y mucho menos en Montevideo, enfrentamiento alentado por la rivalidad portuaria, donde el emi-sario juntista porteño— uno de sus secretarios Juan José Paso— fue sacado poco menos que a puntapiés del cabildo montevideano, donde predominaba el partido de los europeos sobre los juntistas. De hecho, ambos bandos enfrentados en la batalla de Las Piedras, ganada por Artigas en mayo de 181l, lo hicieron bajo el mismo pabellón de Fernando VII.
La animosidad entre Montevideo y Artigas fue permanente. Como botón de muestra está do-cumentado el reclamo del caudillo ante el cabildo montevideano de imprimir un periódico —el Prospecto Oriental solicitado el 15 de octubre de 1815— que nunca se hizo efectivo por la renuencia montevideana a apoyar los objetivos del caudillo rural:
«Se invita á los amantes de la humanidad, apreciadores de los derechos del hombre á que concurran con su ílustracion, y conocimientos á exornar, y enriquecer éste Periódico».
Después de 1811 Artigas nunca pisó Montevideo y en su mejor momento, que en la escuela conocimos como «el apogeo de Artigas», estableció sus bases en «Purificación», entre las actuales ciudades de Paysandú y Salto, como centro neurálgico de su influencia en cinco pro-vincias de la actual Argentina—Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Misiones— y la Banda Oriental, que habían adherido a su idea de una confederación que hiciera contrapeso a la vocación porteña de supremacía regional que le venía desde el Virreinato del Río de la Plata.
La Villa de la Purificción sería la capital de la Liga Federal desde el 28 de junio de 1815 al 6 de abril de 1820.
El poder de Artigas radicó en la adhesión voluntaria de esos pueblos y, como señala el histo-riador Benigno Martínez, en su Historia de Entre Ríos, a la «mucha popularidad, dotes especia-les de carácter y no escaso ingenio, para ser obedecido y aceptado como protector en cinco provincias argentinas».
Artigas extrajo de la Constitución Americana su concepto de organización política y social de las Provincias del Río de la Plata. El investigador uruguayo Eugenio Petit Muñoz, en 1956 de-mostró que estaban en manos de Artigas los «Artículos de la Confederación y perpetua unión», traducidos en el libro de García Sena; y la «Historia concisa de los Estados Unidos». En opinión de otro ilustre historiador uruguayo, Raúl Montero Bustamante, concretó su ideario en tres palabras nunca pronunciadas en el Río de la Plata: Independencia, República, Federa-ción. Las cifras del evangelio republicano.
«Tomando como modelo a los Estados Unidos, yo quería la autonomía de las Provincias, dándole a cada Estado su gobierno propio, su Constitución, su bandera y el derecho de elegir sus representantes, sus jueces y sus gobernadores», contó en sus Memorias el general José María Paz (Córdoba, 1791- 1854) quien visitó y entrevistó en Asunción del Paraguay a Artigas en 1846.
Artigas plasmó su ideario en las Instrucciones del año XIII, (1813), documento insuperable de organización institucional que años después sirvió de modelo a la Argentina. Está estudiado que ni uno de los próceres de Buenos Aires de entonces eran republicanos y todos trabajaban en pro de la implantación de una monarquía, que hasta podía ser incaica, única forma de go-bierno aceptada por las clases ilustradas de entonces.
Derrotado por la coalición de Buenos Aries con el Imperio portugués, más la traición de algu-nos de sus caudillos regionales, Artigas se hunde en la selva paraguaya de la que nunca quiso irse y fallece a los 86 años en 1850.
Por entonces «Su menaje era tan pobre que una canilla de pájaro con un envoltorio de cerda al pie era lo que le servía de bombilla para tomar el mate y los domingos alquilaba lo mejor de su ropa gastada a los industriales de Asunción. Con ello obtenía maíz mandioca y miel para en-dulzar el agua con que cebaba el mate», narró su primer biógrafo, el periodista y escritor uru-guayo Isidoro de María (1815-1906), diez años después de la muerte del «único campeón de la democracia en aquellas regiones […] el bravo y caballeresco republicano General Artigas», como se argumentó en el Congreso de EEUU en 1818, durante un debate de varios días sobre el reconocimiento de la independencia argentina solicitado por el gobierno de Buenos Aires que fuera denegado.
Las palabras dichas sobre Artigas en el Congreso estadounidense quedaron grabadas en el pedestal que orna el busto en el Palacio de las Repúblicas Americanas, en Washington.
Una fábula escolar del siglo XX nos narraba que luego de 1830 se le había hecho llegar hasta su quinta paraguaya un ejemplar de la Constitución de la flamante República Oriental Uruguay que, emocionado, la había tomado en sus manos besándola.
Artigas no tuvo como meta un Uruguay fuera de la federación. Vivió treinta años en el exilio. Nunca quiso regresar a su tierra, y menos a la República Oriental del Uruguay surgida cuando él contaba 66 años. Sobrevivió 20 más lejos del territorio uruguayo, hasta el 23 de setiembre de 1850.
En la sexta y última página de la edición de «El Paraguayo independiente», del 28 de septiem-bre de 1850, transcurrida casi una semana de su muerte, se publicó la primera nota necrológi-ca.
Cinco meses después, El Porvenir» de Montevideo levantó la noticia del «Jornal do Comercio» de Río de Janeiro, —ciudad enemiga del oriental— para informar a los uruguayos sobre la muerte de Artigas, pero advertía que «la revolución, las pasiones todavía no han acabado, están en pie y difícilmente podríamos ocuparnos hoy de trazar los pasos, la vida del general Artigas».
¿Cómo llega entonces Artigas a ser el héroe del Uruguay? Fue un siglo después de haberse apagado su estrella en el escenario rioplatense. Transcurridas décadas en un territorio ensan-grentado por más de setenta revoluciones, levantamientos armados y motines que fue el Uru-guay entre 1832 y 1910, necesitaba de una figura que unificara a aquella comunidad imaginada que por otra parte ya tenía historia, cultura, logros, propios.
Construido el héroe, como forma de superar enfrentamientos que apuntaban a ser insalvables en el devenir de la nación, sobrevino el afán de ganárselo para causas sectoriales, cualquiera que fuera esta.
Un primer acto en la estrategia unificadora fue la supresión en las aulas escolares uruguayas del texto de estudio — iba por su cuarta edición— del «Bosquejo Histórico» del pedagogo e historiador, colaborador de José Pedro Varela, Francisco Berra (Buenos Aires,1844-1905) que contenía elementos contrarios a la hagiografía artiguista.
En 1942 el herrerismo convocó a un día de duelo nacional para el 19 de junio en protesta por el golpe de Estado de ese año dado por Alfredo Baldomir, que había desplazado a ese sector nacionalista.
Sería el presidente Luis Batlle (1897- 1964) quien, al cumplirse el primer centenario de la muerte de Artigas, evocó conceptos del artiguismo que identificó con el batllismo, como detalla el doctor en historia José Rilla [] en un excepcional libro sobre los usos del pasado en el pre-sente. En 1964, al cumplirse el bicentenario del nacimiento de Artigas, gobernando el país un colegia-do de mayoría blanca se expropio el predio de Ciudad Vieja (Cerrito y Colón) sitio del naci-miento de Artigas, recientemente recuperado por la Intendencia montevideana. De haber sido ninguneado por la izquierda en 1923 —como distractor de los objetivos del in-ternacionalismo proletario— cuarenta años después Artigas después pasó a ser parte de una consigna electoral, «Con el F. I. de L Artigas volverá», producto de la revisión marxista reali-zada por historiadores comunistas. En 1971, sería el Frente Amplio, con fuerte impronta del general ® Líber Seregni, el sector polí-tico que se apropia de la figura del héroe: «¡Padre Artigas!», pasa a ser evocación habitual en el discurso de la izquierda uruguaya. Durante la dictadura militar se intentara un «rescate» del artiguismo con la construcción de un mausoleo debajo del monumento de Plaza independencia, en el que no se pudo acordar nin-guna frase del profuso Archivo Artigas para colocar en la construcción. Ya en el siglo XXI, el presidente socialista Tabaré Vázquez propuso en 2006 conmemorar el «Día del Nunca Más» el 19 de junio, fecha de nacimiento del héroe. Qué tan inserto quede en el futuro de la tradición uruguaya, está por verse. Por lo pronto, cambios arbitrarios, como pre-tender conmemorar en 2011 los 200 años del Uruguay —cuando faltaban 19 años— para que la fecha cayera dentro del período del presidente José Mujica, no es indicador precisamente de seriedad en el asunto. La contundencia del “Estadio Centenario”, inaugurado en 1930, es una de las innumerables pruebas de la veleidad del poder. [] Rilla, José: La actualidad del pasado. Usos de la historia en la política de partidos del Uru-guay, (1942-1972). Editorial Sudamericana, Montevideo, 2008
Único retrato de Artigas hecho en vida, realizado en el Paraguay por el viajero francés Alfredo Demersay, entre 1845 y 1847.