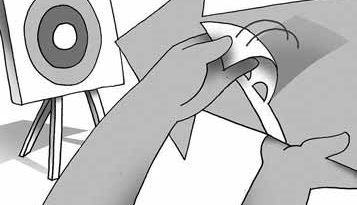Un símbolo incómodo
Ricardo Acosta
No quiero llorarlo, pero tampoco puedo celebrarlo. No me nace homenajearlo, pero sería cobarde escupirlo ahora que se fue. Porque José Mujica fue todo lo que detesto… y también algo de lo que alguna vez admiré. Mencionarlo ya divide la barra. Lo sé. Pero hoy no escribo desde la comodidad del aplauso ni del repudio. Escribo desde la disyuntiva más jodida: la de saber que un mismo hombre puede representar lo peor y lo mejor de un país. Mujica fue un símbolo, sí. ¿Pero de qué? ¿De rebeldía? ¿De humildad? ¿O de cómo disfrazar de romanticismo la violencia? Me cuesta comprar el relato épico.
Me duele que haya generaciones enteras convencidas de que pelear contra la democracia con armas fue un acto heroico. No lo fue. Fue torpe. Fue trágico. Fue una traición a la institucionalidad que tanto nos costó recuperar. Mujica, con sus compañeros, eligió el camino del plomo cuando el país —aún con sus errores— tenía urnas y votos. El golpe del 73 no lo dio Mujica, está claro. Pero el fuego cruzado previo ayudó a justificarlo.
Y sin embargo… el sistema que combatió lo terminó abrazando. Mujica fue senador, ministro, presidente. No por imposición, sino por elección popular. Supo construir una narrativa atractiva, desde la cárcel hasta el Palacio. El preso que nunca renegó de su pasado. El político que supo reírse de sí mismo mientras el país se incendiaba por dentro.
Durante su gobierno, floreció la palabra «austeridad» como nunca antes. Y también florecieron, como si fueran hongos bajo la alfombra, varios escándalos que prefirieron silenciar: Pluna, Ancap, la regasificadora, los acomodos, los negocios turbios. Mujica hablaba de ética mientras muchos en su entorno llenaban los bolsillos. Y él, con su tono campechano, esquivaba la rendición de cuentas con frases lindas, con cuentos de mate y perros. Era la trampa perfecta: el presidente que parecía de barrio, pero gobernaba con un manto de impunidad para los suyos.
Y sin embargo… había algo en su figura que calaba. Algo auténtico. Algo que no sé si fue convicción o puro marketing, pero que funcionó. Le habló a los pobres con palabras sencillas. Le habló al mundo con un discurso que sonaba humano. A veces era sabio. Otras veces, insólito. Pero nunca pasó desapercibido.
Su personaje —porque eso fue también, un personaje— logró algo que muy pocos políticos consiguen: que gente que no piensa como él lo respete. Y acá estoy yo, intentando explicar por qué me duele criticarlo y me enoja defenderlo. Porque no quiero que se muera nadie, ni siquiera alguien con quien estuve en las antípodas ideológicas. Porque la muerte no debería ser oportunidad para la venganza simbólica.
Yo nací en dictadura. No viví el miedo con conciencia plena, pero nací en un país donde el silencio era norma y la sospecha estaba en cada esquina. Cuando empecé a entender el mundo, la democracia ya volvía a caminar, con pasos torpes pero firmes. Lo que sé, lo sé porque viví el después, porque leí, porque pregunté, porque quise entender. En parte de mi familia, Mujica genera repudio total. Entiendo esa bronca por lo que fue. Pero a mí me pasó algo que no me había pasado nunca con un político: verlo en sus últimos meses, frágil, apagado, me generó una empatía inesperada. Tal vez por humanidad, tal vez por contradicción. Pero la sentí.
Mujica no fue un santo, ni un revolucionario perfecto, ni el mejor presidente que tuvimos. Fue un tipo contradictorio, a veces lúcido, a veces peligroso. Fue parte de una generación que creyó que el fusil era un atajo hacia la justicia. Y después, ya grande, intentó sembrar con palabras lo que antes quiso plantar con pólvora.
Yo no le creo todo. No le perdono todo. Pero tampoco le deseo una muerte solitaria, ni me presto al aplauso fácil del odio. Porque hay algo que debe sobrevivirnos a todos: la idea de que discutir, cuestionar y sentir bronca no implica perder la humanidad. Y yo entiendo ese rechazo.
Entiendo esa bronca por lo que fue. Pero a mí me pasó algo que no me había pasado nunca con un político: verlo en sus últimos meses, frágil, apagado, me generó una empatía inesperada. Tal vez por humanidad, tal vez por contradicción. Pero la sentí.
Mujica no fue un santo, ni un revolucionario perfecto, ni el mejor presidente que tuvimos. Fue un tipo contradictorio, a veces lúcido, a veces peligroso. Fue parte de una generación que creyó que el fusil era un atajo hacia la justicia. Y después, ya grande, intentó sembrar con palabras lo que antes quiso plantar con pólvora.
Yo no le creo todo. No le perdono todo. Pero tampoco le deseo una muerte solitaria, ni me presto al aplauso fácil del odio. Porque hay algo que debe sobrevivirnos a todos: la idea de que discutir, cuestionar y sentir bronca no implica perder la humanidad.
Hoy, que muchos lo despiden como si se fuera el último sabio, y otros callan su pasado como si fuera una mancha menor, elijo decir lo que pienso: Mujica no fue ni héroe ni demonio. Fue un hombre. Uno que dejó huellas profundas, buenas y malas. Que construyó una imagen poderosa, pero también un país lleno de deudas.
Y así como no me olvido de lo que hizo, tampoco quiero olvidarme de lo que dejó sin hacer