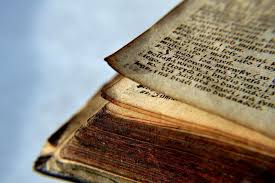Una ley para quienes no pueden quedarse afuera
Luis Marcelo Pérez
La muerte de un padre o una madre que trabaja para el Estado no solo deja una silla vacía en la oficina. Deja, muchas veces, un hogar sin rumbo, una ausencia que no se mide en papeles ni en discursos, sino en la intemperie diaria de quienes dependen de ese ingreso, de esa presencia, pero, ante todo, de ese amparo. Cuando el hijo o hija que queda atrás tiene además una discapacidad, la pérdida se multiplica: porque no hay herencia que alcance, no hay pensión que compense, y porque la sociedad, aunque proclame derechos, muchas veces responde con silencio.
En ese contexto nace el proyecto de ley que presentamos el pasado 23 de junio a la Cámara de Representantes, bajo el nombre “Derecho de herencia laboral para hijos con discapacidad de empleados públicos fallecidos” que busca reparar, sin caridad ni retórica, una de esas heridas que el sistema prefiere ignorar: garantizar que los hijos con discapacidad de empleados públicos fallecidos, y que no reciben pensión alguna, puedan acceder al cargo que dejó su progenitor, o a uno compatible con sus capacidades. Un gesto simple, pero con una potencia ética que va mucho más allá de lo administrativo: el derecho a continuar, el derecho a no quedar afuera.
Este proyecto no crea privilegios, ni abre atajos. Exige idoneidad, evaluación, inscripción formal como persona con discapacidad. Y, sobre todo, exige que no se cobre pensión estatal alguna. Pero reconoce que hay situaciones donde el Estado, por omisión o demora, no ofrece alternativas reales. Y allí, donde no hay amparo, esta ley quiere ofrecer una puerta, un pasaje hacia la dignidad.
El empleo estatal puede ser, en estos casos, más que un sustento económico: puede ser una forma de integración, de continuidad de vida, de reconocimiento social. No se trata de pasarle el cargo al hijo como si fuera una herencia literal. Se trata de no abandonarlo en la orfandad institucional. De darle una oportunidad justa, bajo evaluación, de ocupar un lugar en la sociedad.
La propuesta incluye la creación de una Comisión Evaluadora Interdisciplinaria que determinará, caso por caso, la idoneidad del solicitante. Si no puede cumplir las funciones del cargo original, se le ofrecerá otro que sí esté a su alcance, sin rebajarle derechos ni salario. Además, el ingreso al cargo será incompatible con pensiones estatales. O se trabaja, o se cobra la pensión. Pero si el Estado no da pensión, entonces debe dar oportunidades.
El fundamento jurídico es claro: la Constitución, los tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y el derecho a un trabajo digno consagrado por Naciones Unidas. Pero más allá del derecho positivo, hay una convicción moral que atraviesa el proyecto: las personas con discapacidad no pueden seguir siendo destinatarias de asistencialismo pasivo. Necesitan —y merecen— ser sujetos activos de derechos.
Desde lo fiscal, la propuesta no implica costos adicionales. No se crean nuevos cargos ni se suma presupuesto. Se trata simplemente de ocupar vacantes con quienes más lo necesitan, en condiciones evaluadas y razonables. Es una redistribución justa dentro del propio sistema público, y mucho menos costosa que sostener exclusión, marginalidad o dependencia crónica.
Casos como este ya existen en silencio: hijos adultos con discapacidad que quedaron solos, sin padres, sin ingresos y sin acceso laboral. Algunos terminan institucionalizados, otros viven de la caridad familiar, y muchos ni siquiera saben que podrían tener derechos.
Por eso esta ley busca ser también una política de memoria: reconocer que esos padres o madres que trabajaron décadas en oficinas públicas, hospitales, escuelas o ministerios, no dejan solo papeles al morir. Dejan vidas a medio camino. Y el Estado no puede seguir dándose el lujo de mirar para otro lado.
El trabajo es más que salario: es identidad, es pertenencia y posibilidad. Y para una persona con discapacidad, más aún. Esta propuesta quiere evitar que la muerte arrastre también el futuro de los que quedan. No es asistencialismo, es justicia. No es privilegio, es reparación.
En una sociedad que aspira a llamarse inclusiva, no puede haber herencias solo para los bienes. También debe haber herencia de derechos, de oportunidades y de continuidad humana. Porque la dignidad no se hereda: se construye, se garantiza y se protege.