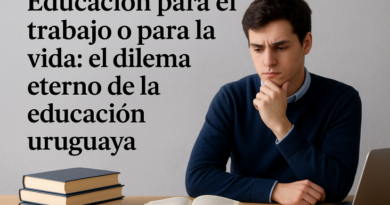El derecho a aprender no se negocia
Luis Marcelo Pérez
La educación uruguaya vive una crisis que ya no puede maquillarse con estadísticas ni discursos oficiales. La deserción crece, los docentes se agotan y las comunidades pierden confianza en un sistema que dejó de escuchar. Tras años de decisiones tomadas lejos del aula, entre tecnócratas, cálculos electorales y corporativismos que bloquean cambios, el país enfrenta un deterioro estructural que amenaza su tradición batllista y su promesa republicana de igualdad. Uruguay necesita una revolución educativa que devuelva sentido, dignidad y futuro a estudiantes y docentes, y que recupere la educación pública como motor de justicia social y soberanía.
La educación uruguaya, especialmente en el nivel medio, atraviesa una crisis que ya no puede ocultarse detrás de cifras o diagnósticos. No es una crisis repentina, sino la consecuencia de años de desidia y de decisiones políticas tomadas de espaldas al aula. No faltan informes ni discursos, de eso hay en abundancia. Lo que falta, y se siente en cada aula vacía, en cada joven que abandona y en cada docente que resiste el cansancio, es voluntad política real, no discursos oportunistas de ocasión. Falta coraje para enfrentar los intereses enquistados, romper inercias burocráticas y apostar por una educación verdaderamente emancipadora.
La actual gobernanza educativa reproduce un centralismo anacrónico. Las decisiones se toman desde escritorios alejados de la realidad, mientras los liceos y las UTU enfrentan, solos, los desafíos cotidianos del aprendizaje. Se imponen políticas verticales, diseñadas por tecnócratas que no pisan el territorio. Lo que se presenta como “reforma” termina siendo un maquillaje institucional, cambios de nombres, estructuras o programas, pero sin transformación de fondo y sin que se tome como política de Estado.
Detrás de los rankings y estadísticas hay un drama humano que no se puede ignorar. Jóvenes que desertan porque no encuentran sentido en lo que estudian, docentes que pierden la fe en su vocación, comunidades que ven cómo la educación deja de ser herramienta de ascenso social y se transforma en un mecanismo de exclusión silenciosa.
Durante décadas, Uruguay fue ejemplo continental de educación pública, laica y gratuita. Hoy ese orgullo histórico se desvanece ante una conducción que confunde gestión con administración y que reduce el derecho a aprender a un asunto de marketing político. La educación no es una empresa ni un gasto. Es una inversión estratégica, un acto de soberanía y un proyecto de país. Pero un proyecto que debe superar los límites de los ciclos electorales y las conveniencias partidarias.
La deserción en la educación media no es un accidente. Es la consecuencia directa de un sistema que no escucha, que no inspira, que no dialoga. Los jóvenes no abandonan porque no quieran estudiar, sino porque el sistema no les ofrece sentido ni horizonte. Se los mide con pruebas estandarizadas que comparan lo incomparable, mientras se los obliga a elegir entre un bachillerato desvinculado de la realidad y una formación técnica subvalorada.
Hablar de aprendizaje y trabajo en este contexto exige ir más allá de las consignas. Uruguay necesita una alianza auténtica entre educación y mundo productivo, pero sin subordinar la primera al segundo. La formación técnico profesional debe ser una vía de dignificación del trabajo, no una fábrica de mano de obra barata. Es posible y urgente construir un modelo de prácticas duales que vincule estudio y experiencia, donde las empresas sean aliadas en la formación, pero bajo reglas de justicia social y con derechos garantizados.
La crisis educativa no se resuelve con slogans ni con propaganda institucional. Se resuelve con participación, con autonomía de los centros, con equipos docentes empoderados y comunidades educativas con voz y voto. Los directores y colectivos docentes necesitan margen de acción, recursos y confianza. La verticalidad ha sido el cáncer del sistema, una estructura que desconfía del saber de los docentes y los reduce a meros ejecutores de decisiones ajenas.
Pero no se trata solo de un problema técnico. Es, sobre todo, político y ético. Durante años, los gobiernos, incluidos los quince años de administración frenteamplista, evitaron reformas de fondo por miedo al costo electoral. A la vez, ciertos corporativismos sindicales, nacidos para defender derechos legítimos, terminaron reproduciendo lógicas de poder que bloquean cualquier intento de cambio. Entre el cálculo político y el inmovilismo corporativo, el futuro de nuestros jóvenes quedó atrapado.
Mientras tanto, el país envejece y su población estudiantil disminuye. Este fenómeno, lejos de asumirse como una oportunidad para concentrar recursos y mejorar la calidad, se gestiona con la inercia del siglo pasado. En lugar de fortalecer el vínculo entre enseñanza, ciudadanía y trabajo, se continúa administrando la educación como si nada hubiera cambiado.
La formación docente es otro punto neurálgico. No basta con enseñar nuevas metodologías. Hay que formar líderes pedagógicos con visión humanista, capaces de innovar y construir comunidad. Nuestros docentes enfrentan aulas cada vez más diversas y complejas, con estudiantes en situación de vulnerabilidad. Lo hacen sin apoyo suficiente, con salarios bajos y un creciente desgaste emocional. El burnout docente no es un concepto técnico, es el rostro humano de un sistema que exige mucho y acompaña poco.
La educación uruguaya no puede seguir siendo rehén de la improvisación, el miedo o la complacencia. Se necesita una conducción valiente que entienda que gobernar es asumir riesgos y que educar es transformar. El silencio ante el fracaso escolar es una forma de violencia social. No hay neutralidad posible cuando miles de jóvenes quedan fuera del sistema, cuando se naturaliza que la mitad no aprenda lo esperado, cuando se acepta que la educación técnica sea de segunda categoría.
La educación media debe recuperar su sentido como puente entre conocimiento y vida. No puede ser un trámite, sino un espacio de ciudadanía, pensamiento crítico y vocación. Necesitamos un Estado que confíe en sus docentes, que escuche a sus comunidades, que dialogue con los trabajadores y las empresas, pero que no abdique de su responsabilidad de garantizar el derecho a aprender.
Uruguay no puede resignarse a una educación administrada desde la torre de marfil. Debe aspirar a una educación gobernada democráticamente, participativa y territorial. La gobernanza educativa no puede seguir siendo una torre de control que distribuye órdenes, sino una red de inteligencia colectiva al servicio de los aprendizajes.
El desafío es político. Es definir qué país queremos ser. Si queremos una sociedad resignada y desigual o una nación que piense, que trabaje con dignidad y que sepa reinventarse. No se trata de cambiar programas, se trata de cambiar prioridades.
Educar es un acto de soberanía. Es la manera más profunda de construir justicia y libertad. Por eso, cuando el poder político mira hacia otro lado o cuando las corporaciones imponen su agenda, hay que decirlo con claridad. Se está traicionando la promesa republicana del Uruguay batllista, la que hizo de la educación pública un orgullo nacional.
Hoy más que nunca, el país necesita una revolución educativa que ponga en el centro al estudiante, al docente y al trabajo digno. Una revolución que no tema confrontar intereses, que recupere el sentido de lo público y que entienda que sin conocimiento no hay desarrollo, sin educación no hay democracia, sin esperanza no hay futuro y sin poesía no hay bienestar posible.