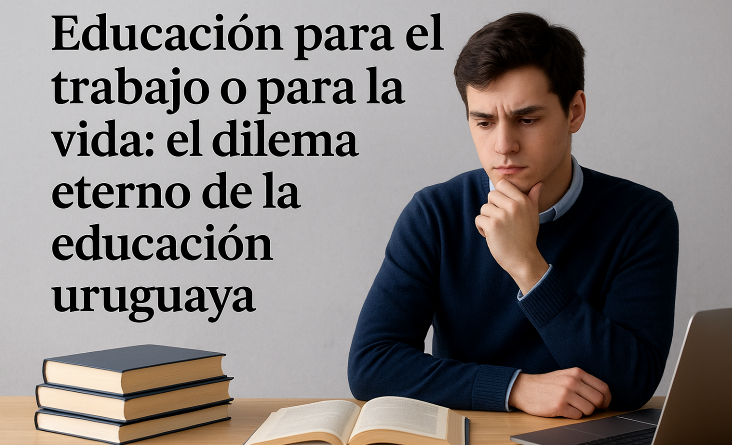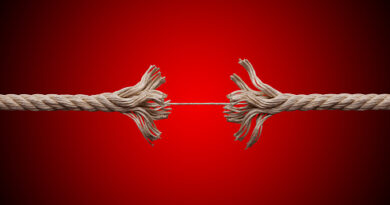Educación para el trabajo o para la vida: el dilema eterno de la educación uruguaya.
Alexander Salinas
Como todo en la vida, las cosas cambian y se transforman, a veces para bien y otras para mal. En estos días, la actual Administración Nacional de Educación Pública ha puesto de manifiesto su intención de cambiar la visión y la estrategia educativa para el próximo año, dejando así la Transformación Educativa en un proceso de progresiva desaparición.
Hace años, de diversas formas, nos hemos puesto a discutir si educamos para la vida o para el trabajo; si queremos alumnos y futuros ciudadanos libres y críticos, aunque ineficientes en el mercado laboral, o futuros ciudadanos capacitados, técnica y emocionalmente, para afrontar el duro mundo del trabajo. En tiempos en que la competencia y el movimiento definen el éxito o el fracaso de una persona, educar solo para la vida sería un riesgo.
En Uruguay, la desocupación juvenil, cercana al 20%, nos deja un mensaje claro: la imperiosa necesidad de pensar y repensar las formas de formación y anticipación al mundo laboral. De lo contrario, ¿qué dirección queremos darles a los jóvenes? ¿Qué podemos exigirles si no les brindamos los recursos suficientes para afrontar el mundo del trabajo? ¿Podemos permitir que los intereses políticos se impongan sobre las necesidades que demandan los tiempos actuales?
Para algunos, hablar de competencias parece un delito, algo casi superficial. Pero no: es indispensable y eficaz. Educar por competencias generales implica desarrollar
otras habilidades que articulan la vida con el trabajo. Esto ya no es una opción más; es una urgencia. Las máquinas avanzan, el mundo avanza, la demanda va variando y la automatización nos exige poner rostro y esfuerzo humano en esta área.
En esta línea, iniciativas como la Transformación Educativa, llevada a cabo por el profesor Robert Silva, buscaban precisamente fortalecer los vínculos entre la
enseñanza media, las prácticas laborales y la innovación tecnológica, terminando así con el divorcio indirecto entre ellas. El objetivo fue claro: reducir la brecha entre formación y empleabilidad, generando trayectorias educativas más acordes y flexibles. Sin embargo, este camino encierra un riesgo: si se lleva al extremo, la educación puede reducirse a una mera fábrica de mano de obra calificada, subordinada a las necesidades coyunturales del mercado, perdiendo de vista su dimensión humanista y ciudadana.
Si viajamos en el tiempo, Paulo Freire nos advertía que la educación no puede
limitarse a la adaptación de los sujetos al sistema, sino que debe abrir espacios de conciencia crítica y de transformación social. La formación integral no puede
reducirse a la lógica de la productividad, pues su misión histórica también ha sido la de formar sujetos críticos, éticos y socialmente sensibles. Educar para la vida significa fomentar valores, virtudes y sensibilidad social; reconocer a cada estudiante como un ser humano pleno; cultivar el pensamiento crítico, la ética y las habilidades socioemocionales que permiten construir ciudadanía y comunidad.
La clave, entonces, está en integrar ambas dimensiones: educar para el trabajo y para la vida. No se trata de elegir entre una u otra, sino de articularlas en un proyecto educativo que responda a los desafíos del presente sin perder de vista la formación integral de la persona. Es necesario despojarse de cualquier visión política partidaria y poner la necesidad sobre la mesa. Hoy la necesidad es urgente, y nosotros, desde la educación pública, debemos dar respuestas serias desde los comienzos de la etapa educativa. La continuidad educativa debe estar acompañada justamente por esto: por proyectos de calidad, adaptados a los tiempos que corren.
En este sentido, la tradición pedagógica uruguaya ofrece un marco de reflexión extenso. José Pedro Varela, en el siglo XIX, ya planteaba la necesidad de un cambio de paradigma educativo que trascendiera la mera instrucción utilitaria. Su proyecto de educación común, gratuita y laica buscaba no sólo preparar para el trabajo, sino también para la vida en comunidad, la ciudadanía y la construcción de un orden democrático.
Hoy, como entonces, las competencias son fundamentales: no solo para conseguir un empleo, sino también para ejercer la libertad, la creatividad y la responsabilidad ciudadana. En esta línea, distintos autores han aportado perspectivas complementarias: Freire advierte sobre el riesgo de la adaptación acrítica; Martha
Nussbaum subraya la importancia de las humanidades y de la educación para la ciudadanía democrática como contrapeso a la lógica puramente instrumental; y Juan Carlos Tedesco insiste en que la educación debe ser entendida como un derecho social y no únicamente como un instrumento de competitividad económica.
En conjunto, estas miradas permiten pensar un modelo educativo que combine empleabilidad con ciudadanía democrática, innovación con sensibilidad social, y productividad con humanismo.
La historia de la educación en Uruguay muestra que cada época ha exigido nuevas respuestas. Hoy, la importancia de las competencias para el trabajo y la vida nos invita a repensar el equilibrio entre mercado y comunidad, entre desarrollo económico y desarrollo humano.
En definitiva, el desafío no es solo pedagógico, sino también político y cultural: redefinir qué entendemos por desarrollo y qué lugar ocupa la educación en ese
horizonte. Solo así será posible responder a las exigencias del presente sin renunciar a la misión histórica de la educación: formar personas libres, críticas y solidarias,
capaces de transformar tanto su vida laboral como la vida colectiva.
Y, por último, pero no menos importante, cabe la necesidad de preguntarle a las familias uruguayas: ¿Usted, madre, padre o tutor, para qué manda a su hijo a la
escuela? ¿Qué espera de la educación pública? ¿Quiere que su hijo, además de tener habilidades emocionales, cuente con competencias básicas para el mundo laboral?
¿Coincide en la necesidad de trabajar este aspecto desde los primeros años?