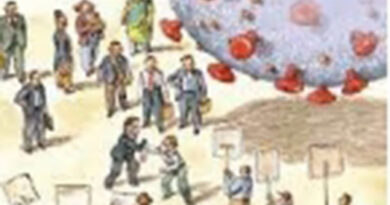Desaparecidos, el derecho a saber y la necesidad de superar
Tabaré Viera
Uruguay vive desde hace más de cuatro décadas con una herida abierta: la de los detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico-militar (1973-1985). Es un tema que, con justicia, conmueve a nuestra sociedad y que nos interpela como ciudadanos y como políticos. Los familiares de los desaparecidos tienen un derecho legítimo e inalienable a saber qué ocurrió con sus seres queridos y a darles sepultura. A nadie puede dejar indiferente esa búsqueda. A lo largo de estos años, desde todos los sectores democráticos hemos acompañado esa demanda, comprendiendo el dolor que la motiva y la justicia que la sustenta.
Sin embargo, también debemos afirmar que esta causa ha sido, y continúa siendo, objeto de una profunda ideologización y una intensa utilización partidaria por parte de algunos sectores. Se ha transformado en una herramienta de movilización política, más que en un proceso de verdad y reconciliación nacional. Esto ha impedido, en más de una ocasión, avanzar en la superación de un pasado doloroso y en la construcción de una convivencia basada en el respeto, la memoria y la paz social.
En este sentido, es oportuno recordar la aprobación, en diciembre de 1986, de la Ley Nº 15.848, conocida como Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Esta norma fue votada por un Parlamento democrático, integrado por legisladores electos libremente luego del retorno a la democracia, personalmente tuve el honor de ser uno de ellos. Y, lo que es más relevante, fue ratificada por la ciudadanía en dos oportunidades, en los plebiscitos de 1989 y 2009. En su artículo 4, la ley expresamente autorizaba al Poder Ejecutivo a continuar las investigaciones sobre el destino de los desaparecidos, promoviendo la búsqueda de la verdad. No era una ley de impunidad, como algunos pretenden calificarla, sino una norma de transición democrática, destinada a superar un tiempo oscuro sin renunciar al conocimiento ni a la justicia.
La derogación posterior de esta ley, desconociendo su espíritu conciliador y, lo que es más grave, desoyendo la voluntad soberana del pueblo expresada en las urnas, no ha aportado elementos sustantivos a la búsqueda de los desaparecidos. Por el contrario, ha habilitado una lógica de revancha, más que de justicia. Así lo evidencia la situación actual del sistema penitenciario, que aloja a decenas de ancianos condenados por hechos ocurridos hace medio siglo, algunos de ellos sentenciados con pruebas endebles, basadas únicamente en testimonios que aluden, por ejemplo, al color de los ojos o a otros rasgos vagos.
¿Es eso justicia? ¿Es esa la manera de encontrar la verdad? ¿Acaso hemos avanzado en la localización de restos humanos, en la apertura de archivos, en la obtención de información relevante a partir de esas condenas? La respuesta es claramente negativa.
Por el contrario, el paso más firme y sincero que dio Uruguay en la búsqueda de la verdad fue la creación, en el año 2000, de la Comisión para la Paz, impulsada por el entonces presidente Jorge Batlle. Esa iniciativa, profundamente republicana y humanista, logró recoger valiosa información, obtener testimonios cruciales y marcar un camino institucional de responsabilidad del Estado con sus ciudadanos. Fue un paso valiente y digno de una democracia madura.
Desde entonces, todos los gobiernos —los tres del Frente Amplio (2005-2020), los anteriores del Partido Colorado, y los actuales de la Coalición Republicana— han mantenido el compromiso con la búsqueda de los desaparecidos. Pero todos, sin excepción, se han topado con el mismo obstáculo: la falta de información veraz y comprobable. No han existido, ni existen, registros oficiales que permitan avanzar con certeza en la ubicación de los cuerpos. A ello se suma la dificultad de hallar a los desaparecidos en el exterior, en países como Argentina, Chile o Paraguay, donde también se produjeron secuestros y desapariciones bajo la coordinación del Plan Cóndor. Si es difícil en nuestro territorio, es mucho más complejo fuera de él.
De acuerdo a los registros oficiales de la Institución Nacional de Derechos Humanos, son 197 las personas desaparecidas vinculadas a Uruguay, de las cuales 36 se presume que fueron desaparecidas dentro de fronteras. Esas cifras reflejan la magnitud del drama, pero también la dimensión del desafío.
Por eso reafirmamos nuestro compromiso con la verdad, la justicia y la paz. Pero una democracia sólida no se construye con discursos encendidos ni con escraches callejeros. Se construye con memoria, pero también con responsabilidad. Con reconocimiento del dolor, pero también con la voluntad de superación.
Quienes, como nosotros, siempre hemos estado a favor del derecho de los familiares a saber qué ocurrió, también sostenemos con la misma firmeza que no se logrará ese objetivo alentando el enfrentamiento ni promoviendo la cárcel de octogenarios. No se alcanzará la verdad ni la reconciliación transformando una causa humana en una bandera ideológica. La pacificación nacional que tanto necesita nuestra república no llegará con más división, sino con más entendimiento.
Uruguay necesita mirar su pasado con respeto, pero también necesita mirar hacia adelante. Porque los desaparecidos no solo merecen verdad, también merecen que su memoria no sea utilizada como trinchera política.
Y ese es, quizás, el homenaje más profundo que podemos ofrecerles: la construcción de una patria en la que nunca más se violen los derechos humanos, pero también una patria reconciliada consigo misma, capaz de sanar sin olvidar, de avanzar sin rencor.