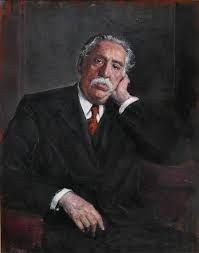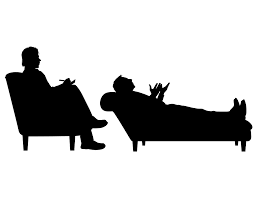Detrás
de la vigencia
batllista
César García Acosta
Pasados los tiempos electorales el país retoma la senda de la razón. Sea cual sea el destino al que nos someta el programa del partido que logró formar el gobierno, lo uruguayos siempre veremos luz al final del camino; quizá no sea una gran ilusión, pero al menos es un atisbo de esperanza. Sin embargo, esa realidad, para el partido Colorado, se presenta muy distinta: no ha mejorado, sino decaído. El partido se ha empecinado en interpretar la realidad más que vivirla como una oportunidad de ajuste, y quizá por eso se sale muchas veces de cauce perdiendo de vista el sentimiento popular, cayendo en el inevitable interés electoralista del momento, que hace de las listas y sus lugares de preferencia, el espacio necesario en el que confluirá el poder. Y se equivocan quienes lideran la vieja casona de la calle Martínez Trueba, tan cargada de historias, cuando caen en la complicidad silenciosa del tiempo. Ahora es el momento para que dos o tres temas vitales para la república se abran a un debate abierto, que excede a convencionales, senadores y diputados. En esta columna abordaremos un solo ejemplo de esa distorsión que requiere de un sinceramiento institucional necesario por su sujeción a los valores republicanos. Pensar diferente en estas cosas más que recrear la diversidad, constituye un agravio que confunde.
Las expectativas vistas desde el mapa país, recrean distancias ciudadanas muy marcadas para los colorados. La evidencia se complejiza a la hora de mirar el territorio y votar, a excepción, claro está, en el departamento de Rivera. Allí los colorados gobernantes “hacen todo lo que hay que hacer en política”: son amplios ante la diversidad, cumplen a rajatabla con los objetivos tradicionales de las intendencias, asfaltando casi toda la ciudad, reestructurando la “línea divisoria” o frontera, haciendo de ella más que un límite, un paseo amigable para el turismo; “aggiornan” el alumbrado público iluminando desde el centro hasta la periferia barrial, pasando por la ciudad de Santa do Livramento, en Brasil, para recalar en la mismísima idiosincrasia fronteriza cuando cruzan la “línea” sin límites ni pedido de documentos una aduana.
Ese mismo estado de ilusión vivido en Rivera, el que reivindicamos en cada elección, era el que se respiraba en el aire en marzo de 1985. Sólo la confrontación entre bambalinas con algunos militares generaba dudas. Uno de los momentos más delicados fue en diciembre de 1986, cuando el conflicto giró en torno al enjuiciamiento de los militares por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Ante la presión de los “hombres de verde” y el riesgo de una desestabilización, o incluso un nuevo golpe, el gobierno de Julio María Sanguinetti impulsó y logró la aprobación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (Ley Nº 15.848), el 22 de diciembre de 1986.
Este devenir generó una paz momentánea, hasta que un plebiscito se interpuso para refrescar la memoria de una vieja contienda: el 16 de abril de 1989 se votó si se derogaba o mantenía la Ley de Caducidad. Aquel plebiscito convocado por iniciativa popular sentenció el NO a la derogación por un 57%, contra un 43% que marcó el SI. Esto significó que la Ley de Caducidad se mantenía vigente. Pero el camino de la democracia directa siguió su rumbo, y otra iniciativa popular buscó anular nuevamente esta ley mediante un segundo plebiscito que se realizó en paralelo con las elecciones nacionales de 2009. Por la mayoría el “SÍ” obtuvo el 48% y la ley quedó vigente.
Ya en el siglo XXI, y cuando se creía consolidada la controversia del juzgamiento de policías y militares, o incluso de políticos alineados con la dictadura, sobrevino el Pacto de Roma (oficialmente, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, firmado en 1998 y vigente desde 2002). Si bien este pacto fue apoyado por el Partido Colorado, una interpretación posterior devino en la caída de la Ley de Caducidad y la desazón colorada que lo desalineó.
Tengamos en cuenta que el Estatuto de Roma creó la Corte Penal Internacional (CPI) y estableció que ciertos crímenes —como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra— pasaban a ser imprescriptibles; no podían ser objeto de amnistía o leyes que impidiesen su juzgamiento.
Uruguay ratificó el Estatuto de Roma el 28 de junio de 2002 siendo Jorge Batlle el presidente. Esto implicó la obligación jurídica de adecuar su legislación interna a los principios del Estatuto.
La Ley de Caducidad impedía investigar y juzgar delitos cometidos por agentes del Estado durante la dictadura, incluso cuando se tratara de crímenes de lesa humanidad. Esto iba en contra de los principios del Estatuto de Roma y del derecho internacional de los derechos humanos, que prohíben la impunidad. Tras la ratificación del pacto, Uruguay tenía la obligación de garantizar el juzgamiento de estos delitos, independientemente de su legislación interna. La CPI solo actúa de forma subsidiaria, es decir, si el Estado no puede o no quiere juzgar.
A nivel jurisdiccional, además del Pacto de Roma, otros organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han dictado sentencias contra Uruguay (por ejemplo, en 2011 en el caso Gelman, exigiendo dejar sin efecto la Ley de Caducidad.
Siguiendo esta línea del tiempo, en 2011 el presidente era José Mujica. Por ese entonces la Suprema Corte de Justicia de Uruguay (SCJ) comenzó a declarar la inconstitucional la Ley de Caducidad en varios casos concretos. Además, en también en 2011 se aprobó la Ley N.º 18.831, que restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado para los crímenes cometidos durante la dictadura, reconociéndolos como crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles.
El Poder Judicial uruguayo, desde ese momento, procesó a varios militares y policías por delitos cometidos en dictadura.
El Pacto de Roma fue clave para reforzar la obligación del Estado uruguayo de investigar y juzgar los delitos de lesa humanidad. La aceptación de esta realidad a nivel del partido Colorado provocó silencios muy rígidos, debilitando legal y políticamente la legitimidad de la Ley de Caducidad poniendo al frente de su defensa la simbología batllista que siempre estuvo muy lejos de ese escenario. Sumado a la presión de los organismos internacionales y al activismo local, la impunidad cedió y lo políticamente alineado al viejo criterio del plebiscito resolutorio, se estancó.
Entre los muchos temas de debate abierto que los colorados deberían encarar, un conversatorio paralelo a la rígida gobernanza interna de una Convención o de los Comités Ejecutivos, le harían mucho bien al ciudadano batllista, porque lo ubicaría libre en su fuero íntimo para pensar, acordar y reencausar un partido que en los últimos comicios (hace menos de un mes), marcó en Montevideo apenas 15 mil votos, cuando 25 años atrás, en el 2000, los colorados rondaban las 250 mil personas en lo que fue su principal bastión político del siglo XX.