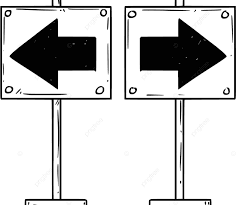Especulación financiera, inflación y el FMI en Uruguay a mediados de la década de 1960: Crisis económica, conflicto social y radicalización política.
En los primeros años de la década de 1960 lentamente se fue gestando el crecimiento de movilizaciones políticas y gremiales. Con un aumento notorio de la capacidad de presión de los trabajadores con salarios fijos. También se produjo el crecimiento electoral de la izquierda y algunos sectores de la misma a la utilización de la vía armada como la única opción de cambio. En lo económico se comienza un fuerte viraje hacia un liberalismo anti estatista y anti batllista que obligó al Estado a iniciar medidas fuertes frente al descontento social. Por un lado, los Estados Unidos en plena Guerra Fría y con la Revolución Cubana incidiendo en la región, inicia un acercamiento hacia las Fuerzas Armadas dando inicio a los que posteriormente se definiría como “doctrina de la seguridad nacional”. En Brasil en 1964 se produce un golpe de Estado que de extendió por 20 años. En Uruguay la crisis bancaria de 1965 que sacó a la opinión pública muchas irregularidades y episodios de corrupción política que derivó en un sentimiento de desconfianza tanto en los operadores nacionales como en los internacionales. Ya desde la reforma “Cambiaria y Monetaria” llevada adelante durante el inicio del primer colegiado blanco-realizada por el Cr. Juan Eduardo Azzini- inicio un fuerte romance con las políticas fondomonetaristas a las cuales se había opuesto Luis Batlle. A mediados de la década de 1960, Uruguay enfrentó una profunda crisis económica marcada por inflación descontrolada, desequilibrios fiscales y creciente dependencia del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Este período no solo tuvo graves consecuencias económicas, sino que también desencadenó una intensa conflictividad social, con protestas callejeras, huelgas generales y el surgimiento de grupos insurgentes. En este artículo, se analiza la relación entre la especulación financiera, las políticas de ajuste del FMI y el estallido de violencia política, así como el rol clave de los sindicatos en la resistencia popular. Resulta claro que era consecuencia directa del declive del modelo batllista. La «Suiza de América», entró en una crisis estructural profunda debido a: El estancamiento del sector agroexportador. Como sostuvo el historiador Henry Finch, 1981. También el crecimiento desmedido del gasto público sin una base tributaria sostenible (Oddone, 2010). Y finalmente la fuga de capitales y la dolarización informal, que debilitaron el sistema financiero (Rama, 1987). Sin embargo, entre junio y octubre de 1967, el gobierno liderado por Oscar Gestido tomó medidas que se dirigía a reinstaurar el modelo batllista, volviendo al control de las importaciones y un modelo de cambios múltiples. Además, asumir el pago de las obligaciones mediante empréstitos internos. Este período fue denominado “los cien días” y no pudo incidir en la evolución económica liberal que seguiría hasta la actualidad.El gobierno colegiado desarrollado entre 1955-1958 y los sucesivos gobiernos colegiados blancos no lograron revertir la crisis, lo que llevó a un aumento de la inflación (llegando al 88% en 1967) y a un creciente malestar social (Instituto de Economía, 1969). Se inició una espiral de crecimiento de la especulación financiera y de fuga de capitales dentro de un contexto de pérdida de confianza en el peso uruguayo, los sectores acomodados recurrieron a: Compra masiva de dólares, generando presión alcista en el tipo de cambio. Inversión en bienes raíces y activos extranjeros en lugar de producción nacional (Notaro, 1969).
Préstamos especulativos con tasas de interés negativas en términos reales. Esta dinámica agravó la recesión y aumentó la desigualdad, generando un clima de descontento en las clases medias y trabajadoras. En 1965, Uruguay firmó su primer acuerdo stand-by con el FMI, seguido de medidas en 1967 bajo el gobierno de Óscar Gestido (y luego Jorge Pacheco Areco). Las condiciones incluían:
1. Recorte del gasto público incluyendo salarios estatales y subsidios.
2. Liberalización cambiaria con una paulatina eliminación de controles.
3. Congelamiento salarial dentro de un plan de estabilización para frenar la inflación (FMI, 1967).
Hubo inmediatas respuestas sindicales con fuerte movilización popular. La Convención Nacional de Trabajadores (CNT), fundada en 1964, lideró la resistencia mediante: Huelgas generales, ocupaciones de fábricas y protestas callejeras y se promovieron alianzas con estudiantes y sectores de izquierda (Zubillaga, 1989). La respuesta del gobierno fue progresiva y fuerte desde la represión a las manifestaciones violentas en las calles a la implementación de las “Medidas prontas de seguridad” previstas en la Constitución y con el aval parlamentario. Luego de la escalada del año 1968 y las políticas derivadas de Cuba comienza la Prohibición de partidos de izquierda y la persecución a dirigentes sindicales. Esta radicalización política fue acompañada por el surgimiento de grupos armados: El Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), surgido en 1963, ganó fuerza tras 1968 con acciones como secuestros de figuras empresariales y diplomáticas con ataques a símbolos del poder, siguiendo el modelo foquista de Regis Debray, por ejemplo, el asalto al Banco de Cobranzas en 1969 (Porzecanski, 1973). El PCU potenció el desarrollo de la Juventud Comunista (UJC) y otras organizaciones* adoptaron tácticas más confrontativas (Markarian, 2005). El gobierno respondió con: Leyes de seguridad nacional como la Ley de Seguridad del Estado de 1969. Se produce una crisis política que lentamente la violencia llevó a una progresiva participación de las Fuerzas Armadas, preludio del golpe de Estado de 1973.
La crisis económica de los años 60, agravada por la especulación financiera y el ajuste del FMI, desató un ciclo de protestas, represión y radicalización que culminó en el quiebre democrático. Los sindicatos, especialmente la CNT, fueron actores clave en la resistencia, mientras que la guerrilla tupamara emergió como expresión de la frustración social. Este período demostró que las políticas de austeridad, sin mecanismos de compensación social como el modelo batllista de redistribución pueden generar inestabilidad política duradera, una lección relevante aún hoy en América Latina.
Ver: Finch, H. (1981). A Political Economy of Uruguay Since 1870. Macmillan. FMI. (1967). Uruguay: Staff Report for the 1967 Article IV Consultation. International Monetary Fund. Instituto de Economía. (1969). El proceso económico del Uruguay. Universidad de la República. Markarian, V. (2005). Left in Transformation: Uruguayan Exiles and the Latin American Human Rights Networks, 1967-1984.Routledge. Notaro, J. (1969). La política económica en el Uruguay, 1959-1967. Ediciones de la Banda Oriental. Oddone, J. A. (2010). La crisis uruguaya de 1960: Un estudio de sus causas y consecuencias. Fin de Siglo. Porzecanski, A. C. (1973). Uruguay’s Tupamaros: The Urban Guerrilla. Praeger. Rama, G. (1987). La democracia en Uruguay. EBO. Zubillaga, C. (1989). Los sindicatos uruguayos en la crisis. CLAEH.