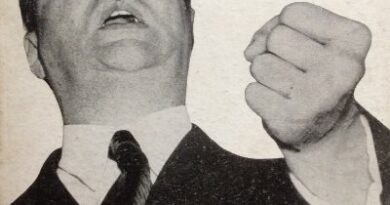Del marxismo occidental a la izquierda uruguaya
Miguel Lagrotta
El marxismo occidental constituye una de las corrientes más fecundas del pensamiento crítico del siglo XX. Frente al determinismo económico y al dogmatismo del marxismo soviético, los pensadores del marxismo occidental propusieron una relectura humanista, cultural y filosófica de Marx. David McLellan, en su análisis sistemático del marxismo posterior a Marx, destacó la centralidad de la cultura, la ideología y la conciencia en esta corriente. A partir de las obras de Georg Lukács y Antonio Gramsci, el marxismo occidental colocó en el centro de su reflexión la problemática de la subjetividad y la hegemonía. Estas ideas, difundidas en América Latina desde mediados del siglo XX, ejercieron una profunda influencia sobre las izquierdas latinoamericanas y uruguayas, en su búsqueda de una síntesis entre política, cultura y emancipación social. El marxismo europeo de mediados del siglo XX se vio marcado por el colapso de la Segunda Internacional en 1914 y la derrota de los movimientos obreros en Europa Occidental. El centro de gravedad del pensamiento marxista se trasladó al este, sin embargo el stalinismo y su visión del poder lo destruyó. Geográficamente, el pensamiento marxista se concentraba en en Alemania, Francia e Italia, donde los partidos comunistas eran muy fuertes. Marx partió de la filosofía para termina ren la Economía, los pensadores del marxismo occidental se movieron en la dirección opuesta buscando inspiración en Spinoza,, Kant y Hegel. Con el ascenso del nazismo el núcleo de los teóricos marxista se trasladaron a Francia donde surgen las visiones estructuralistas y existencialistas.
EL MARXISMO OCCIDENTAL SEGÚN DAVID MCLELLAN En obras como The Thought of Karl Marx (1971) y Marxism after Marx (1979), David McLellan define el marxismo occidental como una respuesta intelectual al fracaso de las revoluciones proletarias en Europa después de 1917. Mientras el marxismo soviético acentuaba la planificación económica y la ortodoxia partidaria, el marxismo occidental giró hacia la reflexión filosófica, la crítica cultural y la teoría de la ideología. Según McLellan, su objetivo no era organizar la revolución, sino comprender las razones de su aplazamiento y las formas de dominación en las sociedades modernas (McLellan, 1979).
Para McLellan, este desplazamiento del foco desde la economía hacia la cultura marca un cambio epistemológico profundo. El marxismo occidental se interroga por la conciencia y la subjetividad, es decir, por los modos en que los individuos interiorizan las estructuras sociales. Este énfasis lo conecta directamente con la tradición hegeliana y con la noción de alienación desarrollada por el joven Marx. De ahí que figuras como Lukács, Gramsci, Korsch, Adorno o Marcuse pasaran a ser referentes indispensables de una nueva crítica a la modernidad capitalista.
GEORG LUKÁCS: CONCIENCIA, TOTALIDAD Y REIFICACIÓN Georg Lukács, en «Historia y conciencia de clase» (1923), inaugura el marxismo occidental con una poderosa síntesis entre dialéctica hegeliana y análisis social marxista. Su noción de ‘totalidad’ redefine la conciencia de clase como la capacidad del proletariado para comprender el sistema social en su conjunto. Frente al positivismo y la fragmentación de las ciencias sociales, Lukács propone una perspectiva totalizadora que permite entender las conexiones entre economía, cultura y política. Los escritos De Lukács crearon un puente entre entre el éxito de la Revolución Rusa y su degeneración posterior. Sus temas de debate fueron sobre la conciencia de clase y la imposibilidad de considerar al marxismo como Ciencia. Para Lukács la forma básica de la dialéctica era la interacción histórica entre sujeto y objeto
El concepto de ‘reificación’ o cosificación (Verdinglichung) expresa cómo en el capitalismo las relaciones humanas se transforman en relaciones entre cosas, perdiendo su contenido humano. Esta alienación generalizada afecta la percepción del mundo y la propia conciencia de los sujetos. Para Lukács, la tarea revolucionaria no es solo económica sino también cognitiva: liberar a la conciencia de su reificación mediante la praxis (Lukács, 1969).
En América Latina, esta visión fue reinterpretada por pensadores como Enrique Dussel o Theotonio dos Santos, quienes analizaron la ‘conciencia dependiente’ de las élites periféricas. En Uruguay, autores como Vivian Trías aplicaron la idea de totalidad para estudiar la dependencia estructural y la necesidad de una conciencia nacional revolucionaria.
ANTONIO GRAMSCI: HEGEMONÍA Y CULTURA Antonio Gramsci, encarcelado por el fascismo italiano, desarrolló en sus *Cuadernos de la cárcel* (1929–1935) una teoría de la hegemonía que complementa la de Lukács. Para Gramsci, el poder capitalista se sostiene tanto por la coerción del Estado como por el consenso cultural que genera en la sociedad civil. La hegemonía es, por tanto, dirección moral e intelectual. El Estado no es solo aparato represivo, sino también campo de disputa cultural y educativa (Gramsci, 1971). Gramsci defendió activamente los congresos obreros en la Italia revolucionaria de los años 1919-1920. Contribuyó activamente a la formación del Partido Comunista Italiano en 1921 y fue su líder durante dos años, hasta su detención y encarcelamiento en 1926. Los Cuadernos que escribió en prisión hicieron llegar los grandes temas del marxismo occidental hasta los partidos comunistas de Europa Occidental poststalinistas. Gramsci era profundamente historicista, consideraba que la acción humana solo tenía sentido insertada en el proceso histórico del cual formaba parte. Lo fundamental era la cultura y el papel que debía tener los intelectuales en la Sociedad.
Esta interpretación otorgó a los intelectuales un papel central como mediadores de la conciencia colectiva. Su noción de ‘intelectual orgánico’ inspiró a numerosos movimientos latinoamericanos que buscaron articular teoría y praxis. En los años sesenta, la educación popular de Paulo Freire y la teología de la liberación reflejaron este legado al concebir la pedagogía como instrumento de liberación.
RECEPCIÓN LATINOAMERICANA DEL MARXISMO OCCIDENTAL La recepción de Lukács y Gramsci en América Latina se consolidó a partir de la Revolución Cubana y del auge de los movimientos de liberación nacional. Intelectuales como José Aricó, Juan Carlos Portantiero y Aníbal Quijano reinterpretaron a Gramsci en clave latinoamericana, subrayando el papel de la cultura en la construcción de hegemonías populares. En Chile, el grupo de estudios marxistas y la revista «Punto Final» incorporaron estos conceptos en el análisis del gobierno de Allende.
El pensamiento de Lukács también influyó en la teoría de la dependencia y en la filosofía de la liberación. Al destacar la centralidad de la conciencia, permitió comprender las formas culturales de la subordinación. Estas corrientes entendieron la revolución como un proceso de descolonización cultural, no solo de transformación económica.
LA INFLUENCIA EN LA IZQUIERDA URUGUAYA En Uruguay, la influencia de Lukács y Gramsci se manifestó en varios planos. En el ámbito político, el Partido Comunista del Uruguay, bajo la dirección de Rodney Arismendi, incorporó la noción de hegemonía y de unidad popular como ejes de su estrategia. Su obra «La filosofía del marxismo y la cultura uruguaya» (1963) representa un intento de síntesis entre marxismo y tradición cultural nacional.
Por su parte, el socialista Vivian Trías reelaboró la teoría de la dependencia desde una óptica lukacsiana, centrada en la totalidad histórica y la necesidad de un sujeto nacional revolucionario. Carlos Real de Azúa y José Pedro Barrán desarrollaron enfoques cercanos a Gramsci al analizar la cultura uruguaya como un campo de lucha ideológica entre modernización y tradición.
Estas influencias confluyeron en la fundación del Frente Amplio (1971), donde la idea gramsciana de ‘bloque histórico’ sirvió para pensar la unidad política y cultural de las clases subalternas. En los años posteriores, la educación popular y los movimientos sociales retomaron estos aportes para articular praxis, conciencia y transformación democrática.
CONCLUSIÓN La lectura que David McLellan realiza del marxismo occidental permite comprender la profunda renovación del pensamiento marxista en el siglo XX. Lukács y Gramsci transformaron el análisis económico en crítica cultural, situando la conciencia y la hegemonía en el centro de la praxis revolucionaria. Su recepción en América Latina y Uruguay reveló la capacidad del marxismo para adaptarse a contextos históricos diversos, integrando tradiciones locales y luchas nacionales. En el caso uruguayo, estas ideas contribuyeron a forjar una izquierda plural, democrática y culturalmente arraigada, que encontró en la noción de hegemonía una clave para unir ética, política y cultura.