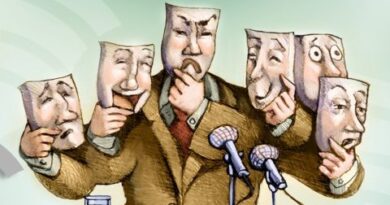Evolución política (1880-2020):
ideologías, debates y realidades
Miguel Lagrotta
Este art{iculo analiza la evolución política del Uruguay desde 1880 hasta 2020, considerando las ideologías, los debates y las realidades que moldearon la historia del país. Se organiza en cuatro grandes bloques que reflejan los cambios en la estructura del Estado, las tensiones sociales y las transformaciones económicas e institucionales.
I. 1880-1918: DE LA REPÚBLICA OLIGÁRQUICA AL ESTADO REFORMISTA Durante este período el país transita desde la violencia civil y el caudillismo hacia un Estado centralizado y moderno. El liderazgo de José Batlle y Ordóñez y el liberalismo positivista establecieron las bases del republicanismo laico y reformista. El debate central giró en torno a la función del Estado: árbitro o promotor del bienestar. Se consolidaron las instituciones, se impulsó la educación laica y se aprobaron leyes sociales pioneras.
II. 1918-1959: DEMOCRACIA DE BIENESTAR Y CRISIS DEL MODELO LIBERAL-ESTATISTA El Uruguay se convierte en una democracia estable y modelo de Estado de bienestar. El batllismo clásico promueve un Estado benefactor, mientras el herrerismo defiende la austeridad y el liberalismo rural. La expansión de los derechos sociales, la creación de empresas públicas y el desarrollo educativo consolidan un modelo ejemplar. Hacia fines de los años cincuenta, la crisis económica y el agotamiento del modelo proteccionista exponen la necesidad de reformas estructurales.
III. 1960-1985: CRISIS, RADICALIZACIÓN Y DICTADURA Las décadas de 1960 y 1970 marcan una profunda crisis económica y social. La radicalización política se expresa en el surgimiento del MLN-Tupamaros y la creciente represión estatal. El golpe de Estado de 1973 inaugura una dictadura cívico-militar que redefine la economía y reprime la disidencia. El Uruguay vive la pérdida de libertades, la censura y el exilio, hasta el retorno democrático en 1985.
IV. 1985-2020: TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA, RECOMPOSICIÓN IDEOLÓGICA Y NUEVOS PARADIGMAS El retorno democrático abre una etapa de reconstrucción institucional y redefinición del Estado. La transición se caracteriza por acuerdos amplios, continuidad del laicismo y apertura económica. Surgen nuevas ideologías: la socialdemocracia, el neoliberalismo y el progresismo frenteamplista. Los debates sobre memoria, derechos humanos, equidad social y Estado versus mercado marcan la agenda contemporánea. Uruguay se consolida como una democracia estable y plural, con avances significativos en derechos civiles y políticas sociales. La trayectoria política uruguaya revela una notable continuidad institucional, con rupturas ideológicas vinculadas a los contextos internacionales. El Estado mantiene un rol central en la identidad nacional, mientras la sociedad busca equilibrar la equidad social con las exigencias de la globalización. Entre 1880 y 2020, Uruguay logra construir una democracia sólida, aunque permanentemente desafiada por las tensiones entre modernización, justicia y participación.
DEBATES FILOSÓFICOS E IDEOLÓGICOS DEL URUGUAY (1880-1973) Hubo dos grandes períodos: el ciclo fundacional del primer batllismo (1880-1918) y el período de crisis y radicalización ideológica previo al golpe de Estado (1959-1973).
I. DEBATES FILOSÓFICOS DEL PRIMER BATLLISMO (1880-1918) Durante el tránsito de la república oligárquica al Estado reformista, Uruguay vivió una transformación intelectual que acompañó el proceso político. El positivismo comtiano, el krausismo y el humanismo laico forjaron una cultura cívica basada en la razón, la educación y la ética republicana.
El positivismo legitimó la expansión del Estado moderno, sustituyendo la autoridad religiosa por la moral científica. José Pedro Varela impulsó la educación laica como fundamento del progreso. Luego, el krausismo y el espiritualismo, con Vaz Ferreira, Rodó y Figari, devolvieron al pensamiento uruguayo un sentido ético y estético frente al materialismo positivista. El batllismo tradujo esas ideas en acción política: leyes sociales, laicismo, voto universal y empresas públicas. Se forjó así una democracia moralmente humanista, en la que el Estado fue concebido como instrumento de perfeccionamiento humano.
II. DEBATES POLÍTICOS E IDEOLÓGICOS ENTRE EL NEOBATLLISMO Y EL GOLPE DE ESTADO (1959-1973) A partir de 1959, el Uruguay vive una profunda crisis económica y moral que pone en cuestión la herencia batllista. El agotamiento del modelo de bienestar, la parálisis del colegiado y las tensiones de la Guerra Fría provocan un intenso debate sobre la democracia, el Estado y la justicia social. Intelectuales y políticos discuten si el problema es de eficiencia económica o de sentido moral. Para Carlos Real de Azúa, el país sufre una ‘fatiga del espíritu’.
El debate enfrenta diversas corrientes: el desarrollismo cepalino y reformista, el humanismo cristiano, el marxismo revolucionario y el tecnocratismo autoritario. La figura de Oscar Gestido representa el intento de un reformismo moderado; Pacheco Areco encarna el giro autoritario y represivo. En el plano intelectual, Carlos Quijano desde ‘Marcha’ y Juan Pablo Terra desde la Democracia Cristiana abogan por una renovación ética del sistema democrático. El marxismo penetra en el pensamiento universitario y en los sindicatos, mientras la Doctrina de Seguridad Nacional justifica la represión estatal.
Entre 1960 y 1973, los debates sobre la legitimidad de la violencia, la dependencia económica y la moral pública dominan la vida intelectual. La izquierda discute la ‘vía revolucionaria’ frente a la crisis institucional, mientras los sectores conservadores defienden el orden a cualquier costo. La filosofía del desencanto —Real de Azúa, Quijano, Ardao— marca la conciencia de una élite intelectual que percibe el agotamiento del impulso civilizatorio del país. El golpe de Estado de 1973 simboliza la ruptura definitiva de la tradición racionalista y republicana inaugurada por el batllismo.
III. SÍNTESIS INTERPRETATIVA La historia política del Uruguay no puede comprenderse sin sus fundamentos filosóficos. Del positivismo ordenador al humanismo laico, y del batllismo reformista al marxismo y la tecnocracia, cada etapa tradujo en ideas el conflicto entre libertad y justicia, moral y poder, Estado y sociedad. El hilo común es la confianza —a veces quebrada— en la razón, la ética cívica y la democracia como horizonte moral. Entre 1880 y 1973, Uruguay debatió su destino con la palabra y, finalmente, lo perdió con el silencio impuesto por la dictadura.
BIBLIOGRAFÍA Barrán, J. P., & Nahum, B. (1979). Historia Uruguaya, Tomos 7-10. Montevideo: Ed. Banda Oriental. Real de Azúa, C. (1964). El impulso y su freno. Montevideo: Arca. Caetano, G. (2005). El liberalismo y sus descontentos en Uruguay. Montevideo: Taurus. Finch, H. (1980). A Political Economy of Uruguay. Oxford University Press. Pivel Devoto, J. E. (1978). Historia de los partidos políticos en el Uruguay. Montevideo: Barreiro y Ramos. Rilla, J. (1991). Historia política del Uruguay contemporáneo. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental. Caetano, G., & Rilla, J. (1987). El joven Batlle, 1872-1903. Montevideo: EBO. Oddone, J. (1990). La crisis del Uruguay liberal. Montevideo: Arca.