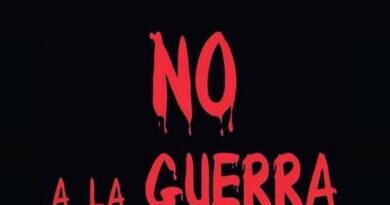Alta conflictividad sindical:
la factura que ya pagamos
Pablo Caffarelli
En Uruguay, el conflicto sindical dejó hace tiempo de ser una herramienta legítima de negociación para transformarse, en muchos casos, en un método de bloqueo sistemático. No importa si la industria es estratégica, si el trabajo es bien remunerado o si el mercado está en crisis: la consigna es detener la máquina hasta que el patrón ceda, sin importar el costo para el resto del país.
El caso de la pesca es quizás el ejemplo más reciente y descarnado. Durante meses, las trabas gremiales y las medidas de fuerza llevaron a que varias navieras internacionales, cansadas de lidiar con un puerto paralizado y cargamentos varados, decidieran directamente saltear Montevideo. No hablamos de un capricho: hablamos de buques que se fueron a puertos vecinos, dejando aquí muelles vacíos, actividad reducida y una cadena logística rota. Uruguay perdió movimiento, perdió negocios y perdió credibilidad.
En respuesta, varias empresas pesqueras tomaron una decisión que en otro tiempo habría parecido impensable: saltar al sindicato y abrir llamados laborales por fuera de su órbita. El resultado fue inmediato. En un abrir y cerrar de ojos, se presentaron decenas de postulantes para trabajos que, dicho sea de paso, están muy por encima de la media salarial. El mensaje es claro: hay gente dispuesta a trabajar y muy bien, pero también hay un conflicto que dejó de representar a esos trabajadores para transformarse en una pulseada política.
Ahora, el turno es del sector lácteo. CLALDY, una de las principales industrias del país, despidió a 50 trabajadores y ya se inició la escalada de tensiones. La noticia se suma a una cadena de cierres, despidos y complicaciones que se repite como un patrón: donde hay conflicto perpetuo, tarde o temprano la inversión se retrae, la producción se achica y los puestos de trabajo se esfuman.
Mientras tanto, en el Ministerio de Trabajo parecen no advertir la magnitud del problema. O peor: la advierten, pero eligen mirar hacia otro lado. La industria se nos va por distintas rendijas, cada una marcada por un frente sindical más preocupado en demostrar fuerza que en garantizar la supervivencia del sector que les da sustento.
La receta que se nos ofrece desde lo público es siempre la misma: subsidios, transferencias, fondos especiales. Un parche tras otro, que no hace más que inflar la inflación, agrandar el déficit y agravar el agujero millonario del BPS. Es un espejismo de solución que se financia con los recursos de todos y que, al final, no evita el cierre de plantas, ni el éxodo de empresas, ni la pérdida de empleos.
Uruguay no se puede dar el lujo de seguir jugando a la revolución en sectores que ya están al límite. La confrontación permanente no es un modelo de desarrollo: es un camino rápido hacia la irrelevancia económica. Y cuando eso pase, cuando el último barco haya cambiado de puerto y la última fábrica haya apagado sus luces, ya no habrá sindicato que pueda declararse en huelga. Solo quedará el silencio de lo que supimos destruir por no actuar a tiempo.