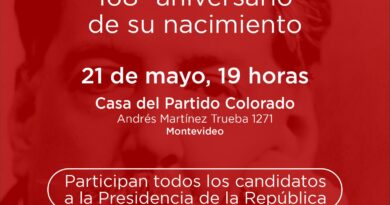La Política Contemporánea:
entre el valor absoluto y el valor relativo
César García Acosta
En el panorama político actual, los conceptos de valor absoluto y valor relativo emergen como marcos clave para entender cómo se formulan las decisiones, se priorizan los intereses y se negocian los ideales en los sistemas democráticos y autoritarios. Ambos enfoques, aunque a menudo entrelazados, ofrecen perspectivas contrastantes sobre cómo se conciben y aplican los principios fundamentales que guían a las sociedades.
El choque entre ambos modelos es evidente en los debates contemporáneos. Las políticas migratorias, por ejemplo, son un campo donde el valor absoluto de la dignidad humana entra en conflicto con las restricciones relativas que imponen las naciones para proteger sus recursos y fronteras. Asimismo, las negociaciones climáticas reflejan esta dicotomía: mientras que algunos países defienden medidas absolutas para limitar el calentamiento global, otros abogan por compromisos relativos que tomen en cuenta su deseo.
Ambos enfoques tienen virtudes y riesgos. El valor absoluto garantiza coherencia y firmeza, pero puede derivar en rigidez e intolerancia frente a contextos dinámicos. Por otro lado, el valor relativo permite flexibilidad y pragmatismo, aunque a veces se percibe como una excusa para justificar intereses particulares.
En el fondo, la política moderna se mueve en un delicado equilibrio entre estos modelos. Reconocer cuándo priorizar principios absolutos y cuándo adoptar una postura relativa es clave para responder a las complejidades de un mundo interconectado.
En América Latina, una región marcada por las desigualdades históricas, las tensiones sociales y la diversidad cultural, los conceptos de valor absoluto y relativo han sido centrales para entender las políticas que moldean su desarrollo. Los gobiernos enfrentan constantemente el desafío de equilibrar ideales fundamentales con las realidades económicas.
Un ejemplo claro de este equilibrio se observa en los debates sobre derechos humanos durante y después de las dictaduras militares que marcaron gran parte del siglo XX. Países como Argentina y Chile optaron por enfoques de valor absoluto.
En contraste, otros países de la región han adoptado enfoques más relativos. En Colombia, por ejemplo, el acuerdo de paz firmado en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ejemplifica este modelo. Si bien la búsqueda de justicia era un principio rector, el proceso de inclusión de concesiones relativas, como amnistías y penas alternativas, bajo el argumento de la reconciliación nacional y el fin del conflicto armado, fueron prioritarios en ese momento.
Otro caso emblemático es el manejo de las crisis económica y social. Durante la pandemia de COVID-19, varios gobiernos latinoamericanos adoptaron políticas que limitaron derechos fundamentales, como la libertad de circulación en aras de proteger la salud pública. Estas decisiones reflejaron un enfoque de valor relativo, donde las restricciones eran justificadas como medidas temporales necesarias para salvaguardar vidas. Sin embargo, en algunos casos, estas políticas desencadenaron críticas por su falta de proporcionalidad o por ser usadas como excusa para concentrar poder, mostrando el riesgo de abusar de esta flexibilidad contextual.
En materia ambiental, el caso de Brasil ha sido un escenario donde ambos enfoques chocaron. Mientras los defensores del Amazonas exigen políticas basadas en el valor absoluto, el gobierno apeló valor relativo despertando la confrontación social.
Este equilibrio entre lo absoluto y lo relativo también se refleja en las dinámicas regionales. Organismos como la OEA y la CELAC han intentado mediar en conflictos políticos con posturas que oscilan entre la defensa de principios democráticos absolutos y la búsqueda de soluciones pragmáticas adaptadas a cada contexto.
En última instancia, América Latina es un espejo de cómo los valores absolutos y relativos moldean el devenir político. Los gobiernos deben navegar constantemente entre ambos paradigmas, tomando decisiones que reflejen tanto las aspiraciones ideales de sus pueblos como las limitaciones impuestas por las circunstancias. Este equilibrio, aunque complejo, es esencial para abordar los desafíos de una región que sigue luchando por la igualdad.
Uruguay, reconocido como uno de los países más estables y progresistas de América Latina, ofrece ejemplos interesantes de cómo se equilibran los conceptos de valor absoluto y valor relativo en la toma de decisiones políticas. Este equilibrio ha sido una constante en su historia reciente, especialmente en temas clave como derechos humanos o las políticas económicas.
El tratamiento de los crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar (1973-1985) es un caso emblemático del choque entre el valor absoluto y el valor relativo en Uruguay. Por un lado, el principio absoluto de justicia y verdad llevó a la creación de mecanismos como la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, así como investigaciones para identificar desaparecidos. Sin embargo, el país también enfrentó limitaciones vinculadas al valor relativo, como lo fue la aprobación y posterior debate de la Ley de Caducidad, que inicialmente amnistió a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, para pasar a juzgarlos una vez creados los institutos internacionales que forzaron una retroactividad legal que mantiene al país en un debate judicial permanente.
En el ámbito ambiental, Uruguay también equilibra valores. Por un lado, el ha país promovido el valor absoluto de la sostenibilidad, habiendo alcanzado altos niveles de generación de energía renovable (más del 98% proviene de fuentes limpias). Este logro se enmarcó en un compromiso ético y estratégico con el medio ambiente. Sin embargo, en otras áreas, como el desarrollo agrícola e industrial, se han seguido adoptando posturas relativas, buscando equilibrar la protección ambiental con la necesidad de crecimiento económico.
Uruguay es un ejemplo de cómo un país pequeño, pero con una tradición democrática sólida, ha logrado transitar entre los valores absolutos y relativos en su modelo político. Este equilibrio le ha permitido consolidar avances sociales y económicos sin perder de vista los principios fundamentales que guían a su sociedad. En un contexto global de polarización, el caso uruguayo resalta como un modelo donde el pragmatismo y la ética pueden coexistir de manera armónica.
Con debates y sin debates, con libretos o sin ellos, el Uruguay mantiene su perfil republicano. Y eso es lo importante.