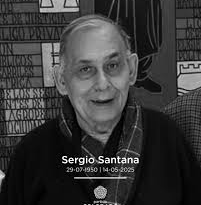Voces libres que resisten
Luis Marcelo Pérez
Hablar del PEN Internacional es hablar de más de un siglo en el que los escritores del mundo entendieron que la palabra podía ser refugio, podía ser puente y también podía ser arma frente a la censura y al miedo. Conviene decirlo sin titubeos, el PEN es la organización literaria más antigua del planeta y, al mismo tiempo, una de las pioneras en la defensa de los derechos humanos.
Fue fundada el 21 de octubre de 1921, mañana estará cumpliendo 104 años, y hoy opera en más de 90 países de los cinco continentes. Lo hace a través de 130 centros que apoyan la transmisión sin trabas del pensamiento dentro de cada nación y entre todas las naciones.
Todo comenzó en Londres cuando Europa todavía sangraba las heridas de la Gran Guerra. La poeta Catherine Amy Dawson Scott tuvo la audacia de convocar a poetas, ensayistas y novelistas para fundar el PEN Club. Su idea era simple y revolucionaria, la literatura no debía quedarse encerrada en los libros. Tenía que defender la libertad, tender lazos entre culturas y acompañar a quienes eran perseguidos por lo que escribían.
Desde su primer presidente, John Galsworthy, el rumbo quedó trazado. La literatura no podía ser indiferente a la injusticia. En los años treinta, cuando los nazis encendían hogueras con libros en las plazas alemanas, el PEN Internacional fue de las primeras organizaciones en levantar la voz. Y lo mismo haría a lo largo del siglo veinte, en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría, en América Latina bajo las dictaduras militares, en Cuba con sus escritores vigilados y encarcelados, en Nicaragua donde la palabra libre fue perseguida y expulsada como lo sufrió Gioconda Belli y muchos más. Allí donde se callaban voces, el PEN estuvo para denunciarlas, acompañar y recordarles a los escritores encarcelados o perseguidos que no estaban solos.
Uruguay no permaneció al margen. Somos un país con una tradición literaria inmensa. Ya en 1936, Emilio Oribe, Alberto Lasplaces y Carlos Reyles viajaron a Buenos Aires para llevar nuestra voz a un congreso del PEN. Fue el primer gesto de un compromiso que con los años se consolidaría.
En 1962, en Nueva York, estuvieron Juan Carlos Onetti y Emir Rodríguez Monegal representando al PEN Uruguay. Imaginen esa escena, Onetti, huraño y genial, creador de Santa María, que años después conocería el exilio por la misma libertad que defendía el PEN. A su lado, Rodríguez Monegal, crítico lúcido, puente entre Borges, Cortázar y la nueva literatura latinoamericana. Verlos juntos fue casi un símbolo de lo que significa nuestra literatura, una voz narrativa que ilumina las sombras humanas y una voz crítica que abre horizontes universales.
Cuando uno recorre toda la historia, desde aquel nacimiento en Londres hasta las campañas actuales en defensa de escritores perseguidos en Irán, en Rusia, en América Latina, en Cuba y en Nicaragua, aparece una certeza que nos une. Escribir nunca es un acto solitario. Cada libro, cada poema, cada artículo está enlazado con otros. Cuando una voz se apaga por la censura, algo se apaga en todos nosotros.
El PEN Internacional, y con él el PEN Uruguay, nos recuerda una verdad profunda. Defender la literatura es defender la libertad. Defender la libertad es defender la vida, la dignidad de los pueblos y la paz entre naciones. Y la paz nunca se construye con silencios impuestos, sino con palabras libres.
Muchos se preguntarán cómo se sostuvo esta misión a lo largo del tiempo. La respuesta está en liderazgos notables. John Galsworthy le dio un carácter ético. H. G. Wells lo empujó hacia un activismo político contra los totalitarismos. Arthur Miller lo convirtió en conciencia crítica durante la Guerra Fría. Heinrich Böll lo fortaleció frente a las dictaduras del Este. Mario Vargas Llosa, primer presidente latinoamericano, defendió la conciencia crítica del escritor en medio de la violencia política. Homero Aridjis incorporó la defensa del medioambiente. John Ralston Saul abrió la organización a minorías y pueblos indígenas. Jennifer Clement, primera mujer en presidirla, visibilizó la lucha contra los feminicidios y las escritoras perseguidas. Y hoy Burhan Sönmez, escritor turco exiliado, con su propia vida nos recuerda que la tortura no pudo callar su pluma y que el PEN sigue siendo refugio para quienes resisten en contextos autoritarios.
A lo largo de su historia, el PEN ha intervenido en momentos decisivos. Estuvo contra el nazismo y el fascismo en los años treinta. Apoyó a escritores bajo el franquismo. Alzó la voz en la revolución húngara del 56 y la Primavera de Praga del 68. Denunció dictaduras en América Latina y enfrentó el apartheid en Sudáfrica. Más tarde, en los 80, defendió a Salman Rushdie tras la fatwa por Los versos satánicos. En 1989 denunció la represión en Tiananmen. En el nuevo milenio se opuso a las cárceles secretas de Guantánamo, denunció los asesinatos de periodistas en México y la persecución de disidentes en Rusia, Turquía y China. Más recientemente, tras los atentados a Charlie Hebdo en París, durante la Primavera Árabe y hoy en Ucrania, el PEN volvió a recordarnos que la libertad de expresión es la primera piedra de la democracia.
Esa es la historia que nos convoca hoy. Una historia donde la literatura es más que belleza, es resistencia, es conciencia y sobre todo es vida. Y nosotros, desde Uruguay, con Onetti, con Rodríguez Monegal, con Emilio Oribe y más cerca en el tiempo con Hugo Burel, Carlos Orlando, Pablo Vierci, Daniel Gianelli, Diego Fischer, Álvaro Ahunchain, Luis Nieto, con nuestro actual presidente Ruperto Long y con tantos otros, hemos sido y seguimos siendo parte de ese coro.
Un coro que no calla. Un coro que afirma con firmeza que las palabras libres son el camino de los pueblos libres.