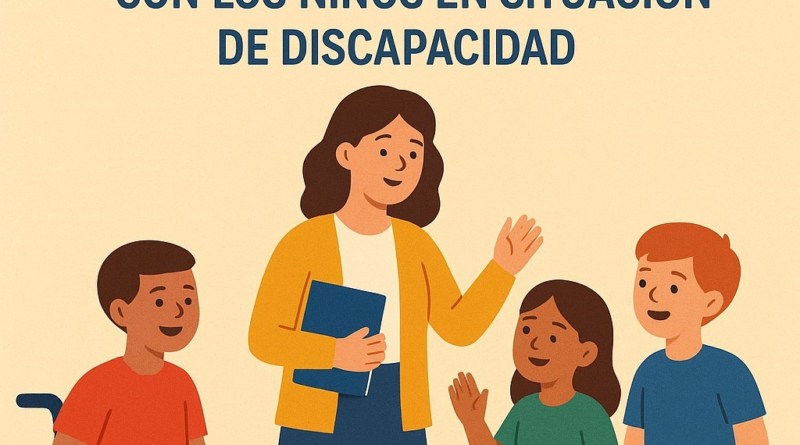¿Inclusión o integración?
Alexander Salinas
El deber del sistema educativo con los niños en situación de discapacidad. En el debate educativo, dos palabras suelen confundirse: integración e inclusión. Aunque parezcan sinónimos, marcan horizontes distintos y revelan hasta dónde llega –o no– el compromiso del sistema educativo con los niños en situación de discapacidad.
Para contextualizarlos, primero vamos a ir a un testimonio anónimo de una maestra uruguaya que expresa, en pocas palabras, la realidad que, a mi entender, se vive en todo el territorio nacional con respecto a este tema:
“Soy maestra hace más de veinte años. Amo mi trabajo, amo enseñar, ver cómo los niños descubren el mundo, cómo crecen. Pero últimamente siento que el aula me pesa más que nunca.
En mi grupo hay tres niños con distintos tipos de discapacidad: uno con trastorno del espectro autista, otro con discapacidad motriz y una niña con dificultades severas de aprendizaje. Los quiero, los entiendo y hago todo lo que está a mi alcance, pero no tengo las herramientas ni el apoyo necesario.
Me hablan de inclusión, y yo también la creo necesaria, profundamente. Pero la inclusión no se logra con discursos ni con carteles. Se logra con acompañamiento, con equipos técnicos, con materiales, con tiempo. Y eso no siempre llega.
Hay días en que me voy a casa sintiendo que no alcancé a ninguno. Ni a los niños que precisan más apoyo, ni al resto del grupo, que también necesita atención. Y me duele. Me duele porque siento que estoy fallando, cuando en realidad el sistema me está dejando sola.
No quiero renunciar a la docencia, pero estoy cansada. Cansada de improvisar, de poner de mi bolsillo recursos que deberían estar garantizados, de sentir que no puedo enseñar con la dignidad que los niños merecen.
A veces pienso que, más que una maestra, me convertí en una malabarista. Y que la inclusión, si no viene acompañada de políticas reales, se transforma en una carga injusta para todos: para el docente, para el niño con discapacidad y para el grupo entero.”
A raíz de este testimonio real, surgen estos dos conceptos que son claves para entender lo que se vive en las escuelas de este país y lo que realmente el sistema promueve desde hace años. No hay, a mi entender, peor cosa que trabajar con el sentimiento íntimo de no poder con todo, de no tener las herramientas para todo. Hoy, si queremos transformar la educación pública, tenemos que empezar por los más vulnerables.
Hace años venimos hablando de inclusión, un término que ha ido mutando y trasladándose de sector en sector, pero ¿saben qué? En las escuelas públicas falló; fallamos. Pero antes de seguir con la problemática, vayamos a la diferencia abismal entre inclusión e integración:
La integración fue un avance en su momento: permitió que los niños con discapacidad ingresaran a la escuela común, compartieran espacios y rutinas con sus pares. Sin embargo, muchas veces esa presencia se limitó a lo físico. El alumno estaba “dentro”, pero en un subcírculo aparte: con apoyos externos, currículos paralelos o actividades diferenciadas que lo mantenían en la periferia de la experiencia escolar.
La inclusión, en cambio, exige un cambio más profundo: que la escuela se transforme para que todos los niños aprendan juntos, sin excepciones. No se trata de que el estudiante se adapte a la institución, sino de que la institución se adapte a la diversidad. La inclusión reconoce la discapacidad no como un déficit, sino como parte de la riqueza humana. Y, además, tiene una gran particularidad: exige y demanda docentes capacitados, profesionalizados en el área, y con los recursos suficientes para garantizarla.
La DGEIP promueve la idea de “aprender juntos” como herencia del ideario vareliano, impulsando la transformación de escuelas especiales en centros de recursos que apoyan a las escuelas comunes, fortaleciendo la red de maestros de apoyo mediante programas como A.PR.EN.D.E.R, la Red de Escuelas y Jardines Mandela, los maestros comunitarios y las escuelas disfrutables.
El deber del sistema educativo es claro: no basta con abrir las puertas. Se requiere formación docente, currículos flexibles, recursos accesibles y, sobre todo, un cambio cultural que celebre la diferencia como motor de aprendizaje colectivo.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006) lo establece: la educación inclusiva es un derecho humano, no un favor ni una concesión. Uruguay pasó de un modelo de educación especial segregada a uno que hoy se concibe como modalidad transversal. Eso muestra una intención de transición desde la integración hacia la inclusión.
Muchas escuelas uruguayas ya cuentan con maestros de apoyo itinerantes, pero aún falta mucho en materia de formación docente y recursos para que la inclusión se sienta real, no solo normativa. Es deber del Estado que el sistema no sea sólo normativo, sino también presupuestal y cultural; garantizar accesibilidad, formación y acompañamiento.
La pregunta que debemos hacernos es incómoda, pero necesaria: ¿qué pierde una sociedad cuando limita a sus niños a ser invitados en lugar de protagonistas? La respuesta es evidente: pierde creatividad, empatía y justicia.
Entremos en conciencia de que todos, sin importar grados ni roles, somos cómplices de este terrible acto que estamos llevando a cabo a lo largo del país: estamos integrando niños en situación de discapacidad, sometiéndose al profundo y asegurado fracaso escolar y, por ende, al fracaso en la vida misma.
Preguntémonos, un minuto: ¿hay niños de clase A y clase B? ¿La educación no debe garantizar que todos, sin importar su condición, puedan salir adelante? ¿Pueden explotar sus virtudes?
La verdadera inclusión no consiste en que un niño con discapacidad logre “encajar” en la escuela, sino en que la escuela aprenda a ser un lugar donde cada niño, con sus talentos y fragilidades, pueda reconocerse como parte indispensable de nosotros. Que puedan sentirse comprendidos, acompañados y reconocidos por sus virtudes, que sin duda todos ellos tienen una.
Lamentablemente, y lo digo con la mano en el corazón, hasta el día de hoy parece que la luz está lejos, qué hay oscuridad para rato. Tenemos un gobierno nacional que no destina presupuesto suficiente para la educación, maestros que, debido a su formación, no están capacitados para enfrentar estas situaciones, y escuelas ineficientes, sin recursos focalizados en el área. En fin, estas líneas están escritas con mucho sentimiento, como reflejo de la pandemia silenciosa que estamos viviendo en las escuelas públicas de todo el país.
Uruguay nació con la convicción de que en la escuela pública todos éramos iguales. Ese es el ideal vareliano. Hoy, la inclusión nos recuerda que esa igualdad no se logra con puertas abiertas y con un presupuesto que deja mucho que desear, sino con aulas transformadas, para que cada niño, con o sin discapacidad, pueda aprender y ser reconocido como parte indispensable de la comunidad.
Este es un deber de todos, principalmente de quienes tenemos la ardua tarea de educar. Como maestro, los comprometo a todos a reflexionar y a buscar los consensos necesarios para transformar esta realidad, y principalmente comprometo al gobierno nacional a redoblar los esfuerzos en materia presupuestal.